- timcloudsley@yahoo.co.uk
- |
- |
 Español
Español- |
 English
English- |
Prosa Académica y Filosófica
La Búsqueda de Petróleo de Shell y sus Efectos sobre los Nativos en la Región del Bajo Urubamba, en la Selva Peruana.
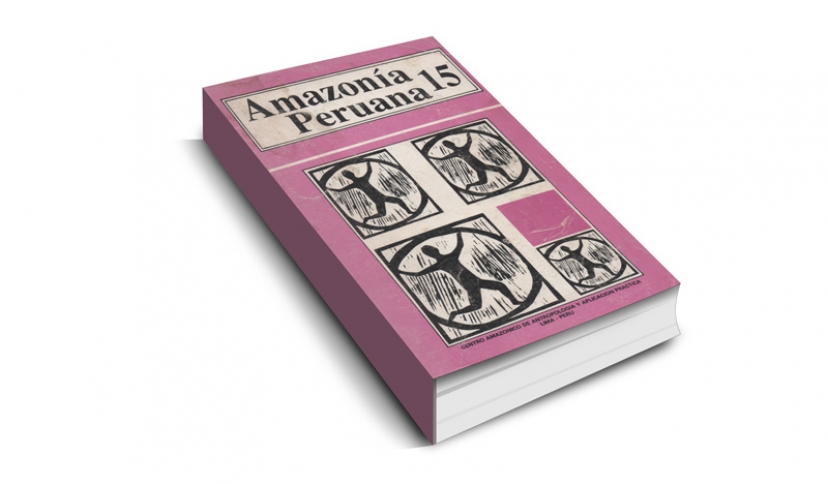
Tim Cloudsley
Antes de 1980, la exploración y perforación del suelo amazónico peruano en busca de petróleo estuvo confinada a la zona central de Loreto, desde donde, a partir de 1978, el producto ha sido transportado a la costa a través de un oleoducto de 900 kilómetros de longitud. Actualmente se está extendiendo hacia otras regiones, en particular hacia la provincia de La Convención, en el norte de Cusco. En este artículo revisaremos sucintamente los efectos que las actividades de la compañía Shell tienen sobre dos grupos étnicos de esta remota área —los machiguenga y los nahua y de las amenazas que deberán enfrentar tanto ellos como la ecología de sus territorios en el futuro.
Historia de la Shell en la región
La Shell estableció su primera y más importante base en el área de Sepahua, en 1980. En 1981 le siguió una base en la ribera norte del rio Camisea, dentro de una comunidad nativa machiguenga llamada Shivankoreni. En el mismo año, la Shell levantó desde aquí hasta el poblado homónimo. Tomando como base las evidencias de una investigación sismográfica, el primer pozo fue abierto cerca al rio Cashiriane, en el bosque deshabitado, fuera de cualquier comunidad. Solamente se encontré gas.
Un segundo pozo fue abierto en Segakiato, a principios de 1986, dentro de la comunidad machiguenga que lleva ese mismo nombre. Nuevamente, solo se encontró gas. Luego, durante el mismo año, fue abierto un tercer pozo cerca al rio Cashiriane, fuera como sabemos de cualquier comunidad y lejos de las zonas pobladas. En agosto de 1986 (cuando visité la región) a fin no era posible saber con seguridad si allí había o no petróleo. Otros dos pozos se planificaron cerca de Nuevo Mundo, rio Huipaya.
En 1983 la Shell creyó haber detectado petróleo dentro y alrededor del Parque Nacional de Manu. Ya en 1982 el jesuita Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica (CAAAP) había protestado por el ingreso de la compañía en territorios de la reserva, y una delegación del Primer Simposio de Comunidades Indígenas en la Selva Peruana trato de entrevistarse, sin éxito, con el presidente Belaúnde. El Parque se estableció en 1973, y en 1977 se le otorgó una concesión de la UNESCO para mantener el que se considera como un medio ambiente único, habitado además por diversos grupos étnicos, algunos de ellos virtualmente desconectados desde la conquista española.
En enero de 1984, el presidente Belaúnde de visito el Istmo de Fitzcarraldo, al oeste del Parque, donde se proyectaba abrir un canal que empalmaría los ríos Mishagua y Manu. Los nativos Yaminahua mataron, con arcos y flechas, a dos trabajadores de la Shell que estaban con el Presidente. Diez yaminahuas murieron en la escaramuza, mientras el presidente y su séquito eran evacuados de allí en helicóptero. En septiembre de 1984, un choque con empleados de la Shell en el este del parque Manu dejo un saldo de 40 nativos Piro muertos. Estos acontecimientos fueron conjuntamente reportados en Urgent Action Bulletin de Survival International (octubre de 1984) y en la publicación holandesa Tribal (marzo de 1985), aunque con algunas contradicciones.
LA EXPERIENCIA DE LOS NAHUA
Yo estuve en Sepahua en agosto de 1985. Madereros y empleados de la Shell (o sus sub-contratistas) habían estado visitando áreas remotas, cada cual con su propósito particular, y en los últimos años habían establecido contacto con un “nuevo” grupo nativo, los nahua, quienes ocupaban una zona de la selva entre las cabeceras de los ríos Mishagua y Manu, dentro y en los alrededores del Parque Nacional. Los nahua fueron hostiles con los intrusos, atacándolos y asaltando sus campamentos en la noche, para robar machetes. Por un tiempo, esto los mantuvo alejados de la región. Sin embargo, a principios de aquel año, el contacto limitado con foráneos hizo que un grupo de 150 nahuas enfermara de influenza, mal contra el que no tienen defensas inmunológicas, de acuerdo con un modelo que se ha repetido una y otra vez desde la conquista española. Aproximadamente la mitad de ese grupo murió; la otra mitad, enferma y debilitada, estaba lista para aceptar la presencia de misioneros. En consecuencia, misioneros pertenecientes al norteamericano Institute Linguístico de Verano (también llamados Traductorex Wycliffe de la Biblia) llegaron allá y se hicieron cargo de los afectados por la influenza. Se había descubierto ya que los nahua hablan el mismo lenguaje que los yaminahua, asentados también en la zona de Sepahua y pertenecientes al mismo grupo, aunque nadie pudiera recordar la existencia de ningún contacto entre ellos. Sucedió entonces que el ILV, asociado con la gerencia de la base Shell en Sepahua, instó al jefe de los yaminahua a hablar con los nahua. El objetivo era persuadirlos de no obstruir el trabajo de los empleados de la Shell o de los madereros, convencerlos de no sentirse agraviados por la depredación de su territorio, darles mantas y machetes y hacerles creer que recibirían mayores beneficios por parte de la compañía si dejaban de lado su hostilidad.
Lo que ocurrió a continuación es confuso. Cuando el grupo nahua que había enfermado se recuperé, fue trasladado por tandas a Sepahua. Significativamente, quienes no fueron víctimas del mal no quisieron moverse. Cuando llegué a Sepahua, una de esas tandas había estado allí ya por tres meses, otra había llegado pocos días antes, y pude ver el arribo de una tercera. Aparentemente, habían sido convencidos de lo adecuando de tales movilizaciones por el jefe yaminahua, quien se preciaba entonces del incremento de “su” gente. Esto, por cierto, convergía con los intereses de la Shell, pese a que el gerente de la base negó con nerviosismo estar implicado en el asunto. Los botes y el combustible utilizados, sin embargo, fueron provistos por un empleado de la compañía, quien aseguraba haberlos dado por iniciativa personal, como “ayuda” a los nahua. Para entonces los misioneros del ILV no estaban más en el área, habiendo caído enfermos algunos de ellos, y habiendo regresado a sus cuarteles en Pucallpa. Extrañamente, considerando los recursos que sostienen a esta organización y su habitual eficiencia, nadie fue enviado en su reemplazo. Su visión de lo ocurrido es, de esa manera, algo confusa; los misioneros dominicos, en cambio, consideraron la movilización como lo mejor para todos.
Para los nahua el arribo a Sepahua fue una experiencia traumática y dolorosa. El más reciente, un amplio grupo de alrededor de 60 personas, fue abandonado en una casa simple sin paredes, pese a estar ellos acostumbrados a otro tipo de habitación. No pudieron encontrar formas adecuadas de sustituir sus alimentos regulares. Ellos usualmente comen yuca, plátanos y carne de mono. Como no viven cerca a grandes ríos, no pescan, de forma que no estaban preparados para obtener pescado al llegar a Sepahua, zona ribereña. Es imposible cazar suficientes monos en esta región, que tiene una considerable densidad poblacional. Y, por supuesto, tomaría varios meses obtener alimentos por medio de la agricultura. Mientras, la Shell se negaba a proporcionarles comida aduciendo no estar implicada en el episodio, y que hacerlo signiï¬caría crear expectativas de dependencia en los nativos.
Observar las reacciones de los nahua frente a sus primeros contactos con la “civilización” es al mismo tiempo fascinante y trágico. Podría ser como una ojeada a su futuro - aterrorizados, regocijados y totalmente perplejos a la vez, sin armas para suavizar el choque al final de una odisea de cien mil años. Ellos estaban absolutamente deslumbrados con vestimentas y materiales “nuevos”, y con rapidez aceptaron alimentos anteriormente desconocidos, como el azúcar, por ejemplo. La forma en que miraban, con asombro, los camiones de la Shell y los aeroplanos hércules aterrizando sobre la pista dc la compañía, bien hubiera podido formar parte de una escena de ciencia-ficción.
El lado lamentable de la experiencia es que ellos fueron obligados a mendigar comida; no conocieron nunca el dinero ni la idea de trabajo asalariado, de manera que solo muy lentamente captaron la noción de “trabajos por comida”, o, más explícitamente, la de “trabajo por dinero para adquirir comida”. Los mestizos no entendieron ese predicamento, y vieron en él un refuerzo de sus prejuicios sobre la ociosidad de los “salvajes” y su costumbre de robar. Los nativos de otros grupos que se hallaban en Sepahua fueron por lo regular generosos, pero algunos de ellos compartían los prejuicios comunes, y poca gente parecía dudar de que “civilizarse” fuera lo mejor para los nahua. Algunos niños huérfanos fueron recogidos por familias diversas; por otra parte, el jefe de los yaminahua les hablé sobre la venta de niños a hogares mestizos, donde podrían ser empleados como sirvientes. Algunos hombres empezaron a beber licor en abundancia, y como no estaban acostumbrados a alcoholes tan fuertes, cambiaron su forma serena y autocontrolada de comportarse por otra más bien salvaje.
Los viejos y los enfermos, obviamente, vieron empeorar su ya precaria situación; los jóvenes, en cambio, se adaptaron mejor. Algunos aprendieron con presteza a desempeñar ciertos oficios para obtener cosas distintas al alimento. Vestidos y sombreros parecían seducirlos; cortaron sus cabellos y reemplazaron sus tocados de plumas por gorros de albañil obtenidos de la Shell (que finalmente no les brindaría comida!), y las mujeres cambiaron poco a poco sus ropas hechas de fibras de algodón entretejidas por trajes occidentales. O estos mismos trajes occidentales fueron usados sobre la vestimenta tradicional, ornamentos y cuerpos pintados, algunas veces hasta en varias capas. Estas reacciones se deben a una excitación inicial; lo sustantivo es que algunos nahua fueron perdiendo el deseo de vivir en la selva nuevamente, mientras que otros empezaban a desilusionarse de la civilización. Si este era el caso, la comunidad entera podía llegar a dividirse. O, después de un largo periodo, podía perder la capacidad de vivir como antes.
Un antropólogo peruano que ha trabajado con las comunidades nativas de la región a lo largo de muchos años, y que estaba en Sepahua por aquel tiempo, tenía la esperanza de que los nahua regresaran a vivir en la selva. No al lugar del que vinieron, pues no podrían establecerse allí donde muchos de sus vínculos estaban ya enterrados, pero si en algún otro paraje, sobre un tributario del río Mishagua, donde tuvieran oportunidad de pescar tanto como de cazar y cultivar. No había gente en aquella zona, y él esperaba que fuera convertida en parte del Parque Nacional, protegiendo, para el futuro, la independencia de los nahua.
Durante casi 500 años los nativos de la amazonia han sufrido epidemias debidas a su contacto con gentes extrañas al medio. También han sufrido el exterminio delibera-do, o una pretendida asimilación a la cultura dominante, bajo el auspiciado de los misioneros. Oleadas sucesivas de extracción de materias primas han resultado en su explotación, desplazamiento y, como digo, en su exterminio deliberado en algunos casos.
La ultima de tales oleadas fue el “Boom cauchero"; ahora se trata de un impulso por encontrar madera y petróleo. Se estaba repitiendo la historia sobre los nahua, en 1985? En Sepahua hay una clara conjunción de los deseos de la Shell y los de la comunidad nativa - sostenida en la extracción de madera por ver a los nahuas fuera de su hábitat tradicional. Los misioneros del ILV mantienen una posición ambigua – pero cuáles son sus intereses reales?-. Ciertamente, todos ellos se inclinan hacia la asimilación de valores propios dc la sociedad capitalista dominante por parte de los nativos, aunque es seguro que no lo admitirían nunca.
Parecía que únicamente un antropólogo solitario hubiera querido ver a los nahua autónomos, libres de molestias, viviendo en la selva como siempre lo habían hecho. Sin que esto implique para ellos no tornar algunas cosas de la “civilización”, como machetes, o mantener contacto e intercambio con Sepahua, situación que les permite suplir su dicta tradicional con algunos elementos nuevos. Lo que resulta preferible para ellos es volver a la autosuficiencia alimenticia tanto como fuera posible, con pescado, monos, yuca y quizá algunos nuevos cultivos. Su rica cultura podría permanecer intacta, igual que sus conocimientos adquiridos para sobrevivir en la selva sin dañar y destruir el equilibrio del entorno.
Esperábamos que la asimilación de los nahua en Sepahua pudiera ser anulada; la población alcanzaba ya un volumen tal que su influjo podría ocasionar tensiones con grupos mejor establecidos. Lo que muy en especial se hacía necesario anular era la dispersión producto de su dependencia del trabajo remunerado y de la necesidad de entregar a sus hijos como sirvientes. Un pueblo que ha sobrevivido durante siglos en la difícil pero variada selva amazónica, estaba siendo forzado a aceptar labores domésticas, a aceptar un status inferior, y a olvidar su cultura originaria.
Esta situación muestra con claridad como una estrategia para los nativos en la amazonia peruana podría protegerlos de la explotación, asegurando sus derechos sobre un hábitat que siempre ha sido el suyo, poniéndolos a salvo de las epidemias y afirmando la posibilidad, el deseo de que esas sociedades culturalmente tan ricas conserven su autonomía y puedan mantener sus formas de vida, o transformarlas de acuerdo con su propia determinación.
Regresé a Sepahua exactamente un año después de los sucesos que he descrito, en agosto de 1986. Los nahua se habían dividido, aunque parecía que los dos grupos resultantes estaban razonablemente bien balanceados en cuanto a la edad y el sexo, una situación que generalmente no prevalece cuando las comunidades nativas son quebrantadas. Pude observar que cerca de 50 nahua estaban viviendo sobre el rio Mishagua, y alrededor de 25 en Sepahua, aunque había cierto movimiento entre ambos grupos.
Los de Sepahua estaban aún asentados sobre casas inadecuadas, y algunos de ellos se encontraban en mal estado de salud, aunque su situación general era menos lamentable que la de un año atrás. Realizaban trabajos ocasionales, y habían conseguido adecuar algunos campos para cultivo. Confiaban en la misión dominica para proveerse de medicinas, y sus niños acudían a la escuela misional. Como dc costumbre, el proceso de ‘asentamiento’ envuelve la pérdida de territorios, autonomía, y algunos aspectos del estilo tradicional de vida.
Los misioneros del ILV acompañaban al grupo del rio Mishagua y cuidaban de su salud. Algunos nativos enfermos regresaron a Sepahua en agosto. Otros trabajaban para los madereros. En general, se hallaban razonablemente saludables, aunque escasos de alimentos.
LA EXPERIENCIA DE LOS MACHIGUENGA
La Shell llegó a la región del bajo Urubamba, habitada por los machiguenga, en 1981. Entro a territorios de comunidades nativas que poseían títulos sobre su suelo armada con concesiones para la exploración petrolífera, y rechazo de plano cualquier negociación con representantes nativos. Los arreglos hechos al más alto nivel gubernamental la eximían de consultar con aquellos cuyas tierras iban a ser perforadas.
Hacia 1984 la compañía encontré deseable o necesario entablar limitadas conversaciones y llegar a arreglos, como compensación por el uso de tierras nativas, y lo hizo con la Federación de Comunidades Machiguenga (CECONAMA). Al haberse abandonado planes de exploración en el Parque Nacional de Manu (al menos públicamente), y con la suspensión del proyecto oficial para abrir una ruta y un canal en la región, todo parecía indicar que las campañas nacionales e internacionales y el trabajo de las federaciones nativas empezaba a arrojar algunos frutos.
Cada comunidad machiguenga elige un jefe, un secretario y un tesorero. En un congreso anual, estos delegados eligen un presidente y un consejo para la federación. En 1986 el presidente de CECONAMA era Andrés Vicente Poniro (según su nombre en español), quien me explico en su casa de Camisea como, gracias a las negociaciones de 1984, 1985 y 1986, la Shell estaba obligada a proveerlos de una limitada, pero creciente, lista de bienes y servicios. Esta incluía medicamentos y facilidades de transporte, provisiones de suelos metálicos para sus casas, generadores eléctricos, etc. La compañía uso madera de las comunidades de Shivankoreni y Segakiato sin compensación; los presentes acuerdos intentaban, de alguna forma, rectificar el asunto, pero Andrés estaba todavía insatisfecho por la desigualdad en las compensaciones destinadas a diferentes comunidades, y porque, al parecer, inicialmente la Shell había querido entrar en arreglo únicamente con la comunidad de Nuevo Mundo (¿divide para reinar?). Los empleados de la Shell, además, mostraban poco respeto por la moral nativa cuando ingresaban a los poblados a beber, buscar mujeres, a pelear e, incluso, a jugar football. No se había estipulado que permanecieran fuera de los villorrios de Camisea o Nuevo Mundo.
La Shell no había previsto la movilización de nativos, pero algunos de ellos, de Camisea, Shivankoreni y Segakiato, trabajaban para ella como leñadores, carpinteros, albañiles o en otros oï¬cios por el estilo, sin documentos y por lo tanto sin seguridad. Las comunidades de Nuevo Mundo y Nuevo Luz decidieron que los hombres no trabajaran más en la compañía desde que se encontró que todas las comunidades sufrían perjuicio por ello en alguna medida. De acuerdo con Andrés, la Shell había tratado a sus trabajadores nativos adecuadamente en lo que respecto a alimentación, salarios y medicinas. Pero no había reconocido el problema de la polución ni el del transporte. Andrés estaba preocupado por lo que sucedería si la Shell se marchaba por no encontrar petróleo, como se afirmaba que iba a hacer. En tal caso, solamente existían vagas promesas verbales de levantar las instalaciones sin maquinarias. Él estaba convencido de que, en el futuro, los nativos debían tomar acuerdos escritos antes de que diera comienzo la exploración.
La amenaza impuesta por la Shell sobre los derechos de los machiguenga al suelo implicaba la destrucción de la cultura indígena, la pérdida de tradiciones y particularidades lingüísticas, la destrucción del ecosistema por el levantamiento de caminos, bases y aeropuertos, y la polución de los ríos. Estas amenazas son esencialmente las mismas presentadas por las plantaciones, los ranchos y la colonización por pequeños agricultores, la extracción de madera y otros recursos, etc. Todas estas formas de “desarrollo" interactúan unas con otras para destruir la selva y abrir el camino a una colonización más fuerte.
En los territorios machiguenga los efectos de la Shell no fueron tan traumáticos como lo habían sido para los nahuas, en parte porque muchos machiguenga llevaban ya cierto grado de aculturación y se encontraban preparados para responder positivamente a las presiones de la sociedad dominante. No eran tan vulnerables a las epidemias como otros grupos. Pero las consecuencias del trabajo asalariado pueden apreciarse en la división de las familias, la alteración de las relaciones comunitarias con el trabajo, y particularmente en la carga impuesta ahora a las mujeres.
Si la Shell se retirara repentinamente, la dependencia del trabajo asalariado se revelaría desastrosa. Los bienes y servicios brindados por la compañía pueden ser bien recibidos, pero contribuyen a socavar la auto-suficiencia de las comunidades, así sea que la Shell permanezca en la región o se vaya. Si se va, cómo podrían las instalaciones en toda su capacidad ser retiradas detrás, y cómo puede tenerse la certeza de que cualquier acuerdo previo ha de cumplirse? Un generador eléctrico, por ejemplo, necesita repuestos y combustible, que los propios nativos no pueden proveer.
Y eventualmente la Shell, o cualquier otra compañía, se marcharé: la historia del caucho y el desastre que trajo consigo debe ser recordada. La incertidumbre sobre todo esto viene del secreto en que se mantiene el futuro de los contratos con el gobierno, y el ocultamiento de la verdad sobre los hallazgos de petróleo.
La desarticulación cultural, o ‘etnocidio’, opera merced a influencias directas e indirectas. Áreas remotas son abiertas a extraños, resultando en problemas relativos al alcohol y la prostitución. La dependencia del dinero y las comunidades se enlaza con la pérdida de suficientes territorios como para hacer imposible la continuidad de las estrategias tradicionales de supervivencia. Esto en conjunción con las actividades de los misioneros, particularmente el énfasis que ponen en el “asentamiento” de comunidades itinerantes como una parte del proceso de desarrollo capitalista, colonialismo internacional e imperialismo cultural.
A largo plazo, se requiere una estrategia nacional completamente distinta para la selva, tanto en lo que se refiere a petróleo como para todas las demás cuestiones. La exploración no debe implicar en si misma la toma de grandes áreas o el empleo de mano de obra' local, de manera que una cierta racionalidad, un cierto control de las operaciones extractivas podría coexistir con la autodeterminación de los nativos. Las compañías petroleras deberían aceptar contratos escritos con las comunidades antes de ingresar a sus territorios. Si el gobierno insiste en permitir el ingreso de una contra los deseos de la comunidad involucrada, cosa que puede suceder de acuerdo con las leyes actuales, debería estar asegurado que los nativos participaran de todos los niveles decisivos.
LEYES Y DERECHOS DE TIERRA
El primer reconocimiento constitucional de las comunidades nativas en la selva peruana como instituciones sociales con derechos a la tierra en la que tradicionalmente han vivido data de 1965. En 1974 el gobierno del general Velasco aprobó la ley No.20653, que reflejaba el fuerte componente ‘indigenista’ en la ideología del régimen. Esa era, en el papel, la legislación nativa más favorable que hasta el momento se conocía en Sudamérica. Sin embargo, fue reemplazada en 1978, tras la caída de Velasco, por la ley No. 22175. Si bien la ley de 1974 fue aplicada sistemáticamente, algunas de sus disposiciones eran inadecuadas y no tomaban en cuenta las realidades de las estrategias nativas tradicionales, ni reconocían la extensión de territorio normalmente requerida para su desarrollo y su continuidad.
Por otra parte, se contradecía, y a fin mas que frecuentemente en la práctica, por muchas otras leyes concernientes a la utilización de recursos. Estas estipulaban que los derechos de los nativos a la tierra no se extendían a todos los recursos forestales, que no son aplicables al subsuelo, y tampoco a los peces de los ríos. Cuando el gobierno decreta “interés público" sobre alguno de estos elementos, pueden ser extraídos de tierras selváticas sin tomar en cuenta los deseos o la voluntad de las comunidades.
Junto a todo esto, la división de responsabilidades entre diferentes ministerios asegura que los limitados derechos legales de las comunidades que poseen títulos sean duros de defender. Así, las leyes de comunidades nativas son cubiertas por el Ministerio de Agricultura, mientras que las de petróleo y otras recursos estén bajo la jurisdicción de Energía y Minas. Las multas por desconocer los derechos nativos, además, deben aplicarse por medio de autoridades judiciales que tienen, en el mejor de los casos, vínculos muy débiles con el cumplimiento local de las normas vigentes.
En el campo la ley es frecuentemente incumplida respecto a los derechos nativos. Las agencias ejecutivas regionales favorecen a las compañías extranjeras, a las plantaciones aisladas y a los colonos, debido a la corrupción, a prejuicios ideológicos, al burocratismo o a una combinación de todo lo anterior. En el caso de la extracción petrolífera, las diï¬cultades de los nativos se complementan con el hecho de que la Shell no asume directamente, sino por medio de sub-contratistas, los servicios de transporte y exploración sismográï¬ca, de modo tal que los problemas de polución y otras interferencias experimentadas por las comunidades quedan fuera de su responsabilidad.
A fin de cuentas, las agencias sociales en la selva corresponden a un modelo de “desarrollo” que despoja el medio ambiente en beneficio del capitalismo, perpetrando un auténtico etnocidio contra sus habitantes nativos.
AMAZONIA PERUANA No 15
AGOSTO 1988 VOLUMEN VIII
CENTRO AMAZONICO DE ANTROPOLOGIA Y APLICACIÓN PRACTICA LIMA PERU
